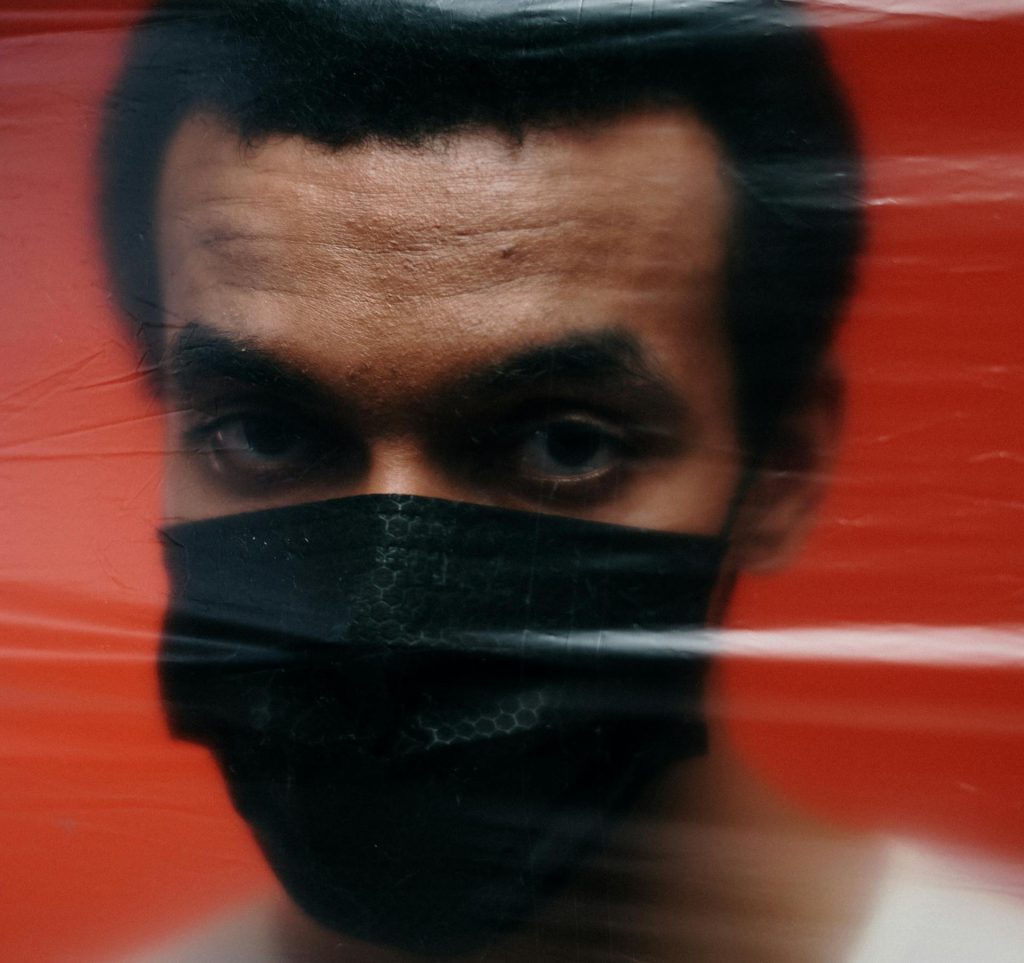
Andrés Álvarez y María Lucero Jiménez / Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología. Profesor de Asignatura, Centro de Estudios Sociológicos, FCPyS, UNAM / Doctora en Sociología con Mención Honorífica por la UNAM. Posdoctorado en Estudios de Género, UCES Argentina. Investigadora en el CRIM y docente en el Posgrado de la UNAM. Premio Sor Juana Inés de la Cruz, UNAM, 2013.
Este artículo1 tiene el objetivo de mostrar los resultados de investigación sobre cómo los mandatos de la masculinidad tuvieron efectos corporales y sociales en los cuidados de hombres que enfermaron de covid-19 en México. A través de una investigación cualitativa y de entrevistas semiestructuradas a hombres adultos que dieron positivo a covid-19, daremos cuenta de cómo los mandatos de género determinaron los cuidados físicos, emocionales, cognitivos y sociales. El cuidado tomó entonces, distintos significados determinados por el contexto sociocultural mexicano en hombres adultos: desde el descuido de sí, la no interacción como formas de cuidado o la ritualización de nuevas prácticas de cuidados frente a la enfermedad. De esta manera, los mandatos de género de la masculinidad hegemónica se acentuaron también sobre los hombres mismos en tiempos de pandemia.
Introducción
¿Cómo los hombres vivieron la pandemia en México?, ¿qué prácticas y discursos manifestaron durante el confinamiento?, ¿qué cuidados de sí y de los otros realizaron antes, durante y después de la enfermedad?, ¿qué efectos tienen los mandatos de la masculinidad en el autocuidado? Después de la declaración de pandemia por la ONU en marzo de 2020 y en el mismo mes en México la Jornada Nacional de Sana Distancia por la Secretaría de Salud, los efectos sociales en los individuos, los grupos y las sociedades, no han dejado de manifestarse. Sin embargo, estos cambios han estado diferenciados por el género, la clase, la edad y la fisiología de los individuos.
1 Artículo de reflexión realizado durante estancia posdoctoral en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), del Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM, en coautoría con la Dra. Lucero Jiménez Guzmán, asesora del proyecto.
En México, los hombres presentan el mayor porcentaje de defunciones en comparación con las mujeres: para 2021, de hombres fueron 644 058 defunciones registradas, que representa el 57.6%, y de mujeres 472 375, representando el 42.3%. De éstas, las principales causas de defunción en hombres fueron: 1) covid-19, 2) enfermedades del corazón, 3) diabetes mellitus, 4) tumores malignos e 4) influenza y neumonía. Las entidades con mayor tasa registrada son la Ciudad de México, Morelos, Colima, Puebla y Veracruz (INEGI, 2022). ¿Qué condiciones sociales y económicas explican estas diferencias?, ¿cómo están viviendo los hombres las condiciones de salud?, ¿qué efectos ha tenido la pandemia y el confinamiento en la población? Particularizando sobre el covid-19, los hombres también son los más afectados en mortalidad por el Sars-CoV-2 a diferencia de las mujeres en casos registrados: para la actualización al seis de septiembre de 2022 en el tablero creado por el Gobierno Federal de México y el Conacyt, de las 329 652 defunciones acumuladas, el 38.47% corresponde a mujeres y el 61.53% a hombres.2
2 Conacyt (2022). Actualización al diecisiete de agosto de 2022. Disponible en: https://datos.covid-19.conacyt.mx
En los últimos años, las investigaciones y estudios sobre los cuidados, en las Ciencias Sociales y las Humanidades, han tomado una importancia crucial para entender la vida social e individual. Los cuidados tienen una relación directa con las formas de reproducción social, la interacción cotidiana, las políticas públicas, los derechos laborales y las desigualdades de género. ¿Quién cuida a quién?, ¿cómo se vive el cuidado?, ¿qué significados, prácticas y políticas giran en torno al cuidado?
En el mundo entero, el personal de salud y principalmente mujeres, se han manifestado para exigir derechos laborales, equipo de trabajo y descansos en altas jornadas de trabajo en tiempos de pandemia. Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, son ejemplo de lugares donde se exige reconocimiento no sólo social sino legal al trabajo de cuidados.
La pandemia de covid-19 ha profundizado la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe, según la CEPAL (2020). Pero antes de mostrar la consecuencia o la crisis, la pandemia vino a mostrar los cuidados mismos desde distintos ángulos: los cuidados de sí, los cuidados de los otros, los cuidados familiares, los cuidados en las calles y los cuidados en los espacios de trabajo. La pandemia es una crisis misma por las implicaciones virales, económicas, humanas y sociales, mientras que al trabajo de cuidados no se le había visibilizado o puesto en el centro del debate.
Las prácticas de cuidados han estado presentes a lo largo de la historia. La división social y sexual del trabajo ponen de manifiesto que, desde el sedentarismo y el desarrollo de las formas de organización social complejas, en la gran mayoría de grupos de individuos se impuso, naturalizó y esencializó que los hombres se dedicarían a la caza-recolección, y las mujeres al cuidado y crianza de los hijos. Procesos que significaron divisiones, jerarquías y posiciones de los sexos y los cuerpos. El contrato social y sexual es una historia de la libertad y la sujeción, recuerda Pateman (1995: 10). Esta división se mantiene aún vigente en la gran mayoría de las sociedades contemporáneas.
Por otro lado, el desarrollo del conocimiento, el tecnológico y el médico, también han cambiado las percepciones de los cuidados, pues los avances científicos han posibilitado el aumento en la esperanza de vida. Sin embargo, son las mujeres quienes han estado en el centro de las prácticas: Carrasco, Borderías y Torns (2019: 23) hacen un recorrido histórico de los cuidados y describen como desde el siglo XIX el trabajo doméstico –y de cuidados– de mujeres fue central para la disminución de la mortalidad infantil, el alargamiento de la esperanza de vida y en la mejora de los niveles de vida de las clases trabajadoras. Este trabajo implicó otros procesos sociales y morales, pues el trabajo en casa no se categorizará como tal, sino como “amor maternal”, por lo que se ha interiorizado desde la educación y de forma colectiva, los roles, las emociones y los comportamientos que deben realizar las mujeres.
Carrasco, Borderías y Torns (2019: 29), dicen que es a finales de los años 60 y principios de los años 70 en que adquiere relevancia “el debate sobre el trabajo doméstico”. Sin embargo, en Latinoamérica, Batthyány (2000: 11) dice que si bien desde el feminismo y los estudios de género ya se había mostrado lo que pasa en el ámbito doméstico, la particularidad de los estudios sobre los cuidados comienza desde los últimos veinte años, es decir, en los años 2000, a raíz de la publicación de Miradas latinoamericanas a los cuidados (2020). Al no existir una definición conceptual inicial de los cuidados, se pensaba más bien como trabajo doméstico. Sin embargo, en Latinoamérica el concepto ha tomado distintos significados por las distintas realidades socioculturales de las regiones, por los pocos avances jurídicos en la defensa de los derechos laborales y por los aportes académicos sobre los cuidados.
Esta particularidad de la región muestra distintas construcciones sociales y semánticas de los cuidados: mientras que las mujeres realizan ciertas formas de cuidado, para los hombres son otras; mientras que los jóvenes están más en el espacio público y quizá “tienen menos cuidados”, las personas adultas mayores se “cuidan más” al ser personas de riesgo. Así, nos encontramos con distintas formas de entender el cuidado; éste no es unívoco ni homogéneo, sino que se expresa en distintos espacios y de manera diferenciada por género, grupo etario y clase social. Los cuidados varían de una sociedad a otra y de un grupo social a otro: mientras que en los países desarrollados pueden existir programas, políticas y reconocimiento al trabajo de cuidados, en países en crecimiento no existen como tal. A nivel grupal se puede dar el mismo caso: una persona con recursos económicos puede tener los medios (desde compra de productos, atención médica, o contratar a una persona para el cuidado), a diferencia de quien no puede acceder a ellos.
En México, el cuidado es parte de la comunicación lingüística cotidiana, al menos en varias regiones del país: entre familiares, amigos, conocidos y desconocidos, uno escucha el “cuídate” cuando se despide o deja algún espacio, al igual que en las conversaciones escritas. “Cuídate” como forma de decirle al otro que esté atento/a al entorno y a su persona, cuidarse ante lo real y lo desconocido, cuidarse ante la sorpresa o lo inesperado. El cuidado también surge como necesidad colectiva en contextos de desaparición, guerra y violencia.
Socialmente, los ciudadanos no tienen la protección estatal e institucional frente a la desigualdad laboral, los salarios precarios, el sistema de salud poco eficientes y las pocas o inexistentes políticas sociales de cuidados, por lo que el cuidado no está pensado como una organización colectiva y social, sino más bien como un acto individual. Sin embargo, este efecto individual se ha generizado históricamente: en México las mujeres han sido colocadas en las tareas domésticas como “amas de casa” y son ellas quienes hacen los trabajos de cuidados de las personas mayores, niños pequeños y enfermos. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante 2021 México contaba con una población ocupada de 58.8 millones de personas de 15 años y más, de las cuales 2.3 millones (4%) realizaron trabajo doméstico remunerado; de ellas 88% eran mujeres y 12% hombres (INEGI, 2022b). En la vida cotidiana esto se ha sedimentado: es muy común escuchar a mujeres que se encargan del cuidado médico, alimenticio y sanitario de los abuelitos o de los padres, al igual que de la educación, aseo y de dormir a los niños pequeños; también de llevar al doctor, bañar, curar heridas o dar medicamentos a los enfermos. Se ha transferido el trabajo de cuidados a las mujeres y se han creado valoraciones de que las mujeres cuidan mejor y, además, tradicionalmente se ha pensado que los que cuidan a otros tienen muchos cuidados (O’Neill, 2004: 398).
Este artículo propone entonces, entrar a un campo poco explorado, no por el tema mismo, sino por las condiciones en las que se han encontrado los mexicanos durante la pandemia en esos dos años. Así, se entrevistó a once hombres que enfermaron de covid-19 mediante entrevistas semiestructuradas realizadas durante 2022, en su mayoría hombres de la Ciudad de México. Se muestran los distintos significados de los cuidados y las prácticas que realizaron, por lo que se jerarquizan los resultados en tres tipos de cuidados: corporales, emocionales y cognitivos. Estas distintas lecturas de cuidados pueden ayudar a entender y explicar cómo ciertos hombres ven, desde distintos lugares, los cuidados individuales y sociales, y cómo los mandatos de género están tanto en sus narrativas como en su hacer cotidiano.
Cuidados
En México, la organización Oxfam México publicó en 2021 el Diccionario de los cuidados. Un enfoque universal e incluyente; un breve texto de 40 páginas que describe distintas situaciones que engloban a los cuidados. Es interesante que piensan el cuidado como una red de actores, prácticas e instituciones, por lo que encuentran desigualdades sociales y de género en los cuidados, y que para nuestra reflexión, se acentuaron con la pandemia de covid-19.
El cuidado tiene una raíz latina: cogitātus, pensamiento, y significa acción de cuidar (asistir, guardar, conservar). La definición de cuidado que el Diccionario aporta y que retoma de la economía feminista y los estudios de la CEPAL, es: “los cuidados son acciones destinadas a satisfacer las necesidades de cuidado propias y de otras personas, ya sean en términos económicos, morales e incluso emocionales. Incluyen la provisión de bienes esenciales para la vida, y la transmisión de conocimientos, valores sociales y prácticas…” (Oxfam, 2022: 12). La definición es interesante por las implicaciones prácticas y teóricas. El cuidado como acción está dirigido a sí mismo y hacia el otro/otra, por lo que es un hecho social.
Los cuidados hacen pensar, de inicio, quién es la persona cuidadora y quién es la persona cuidada, sin embargo, es necesario no pensarlas como activas y pasivas, ni como dos medios/componentes para la práctica del cuidado. Se propone, entonces, pensar tanto a la persona “cuidadora” como a la persona “cuidada” como agentes sociales; es decir, que ejercen y tienen capacidad de agencia, lo que les da también una reciprocidad del cuidado.
En sociología, la agencia denota una capacidad reflexiva de la acción. Anthony Giddens explica que la agencia (agency en inglés) tiene un carácter reflexivo en las prácticas sociales en las que vive el individuo, y esta reflexión se acompaña de la racionalización y la motivación, por lo que hay un potencial en la acción misma (Giddens, 2011: 44). Las prácticas de cuidado implican agencia, no sólo por quien cuida, pues ocupar este rol requiere capacidades, conocimiento técnico/especializado, organización espacio-temporal, racionalización de formas de cuidado y motivación para cuidar al otro/otra. El agente cuidado tampoco escapa a esta reflexión de su cuidado mismo, adquiere conocimientos para cuidarse y motivación para mejorar su atención, condición y prevención individual, y es parte de su ejercicio de autonomía.
Partiendo de esta distinción se retomará al agente cuidador/a y al agente cuidado/a, para especificar conceptos y aclarar los efectos sociales y, sobre todo, las implicaciones sociales. Pensar los cuidados no significa retomar y repetir lo que el mundo social expresa, sino observar, clasificar y pensar categorías en el orden social. Por lo que es parte del desarrollo del conocimiento establecer un diálogo y retroalimentación entre la vida cotidiana y el mundo académico para la comprensión y explicación de la realidad.
Si bien no existen sólo dos agentes en el cuidado, existen más agentes, actores e instituciones, quienes directa o indirectamente participan en los cuidados como las familias, las organizaciones, las trasnacionales, los poderes fácticos y el Estado mismo. Estas instituciones han desequilibrado e invisibilizado el cuidado mismo, a través de una red de campos: de la cultura, la economía y la política, que han operado de forma sistemática y estructural en la historia para imponer quién cuida y bajo qué condiciones se realiza. Esto se ha denominado cadenas globales de cuidados y es un proceso complejo que implica la transferencia del trabajo de cuidados de uno a otros con base en ejes de poder, entre los que cabe destacar el género, la etnia, la clase social y el lugar de la procedencia (Orozco, Paiewonsky y García, 2008: 9).
En países con economías desarrolladas los cuidados son diversos: están las mujeres que cuidan a pequeños (babysitter o niñeras), los y las trabajadores migrantes quienes hacen trabajo de construcción, servicios y seguridad, y migrantes afrodescendientes quienes realizan labores de limpieza en espacios públicos o privados. En México, quienes se encargan de los niños pequeños generalmente son las familias mismas (la mamá, la abuela, la hermana), y las personas indígenas o de escasos recursos laboran como trabajadoras domésticas, microcomerciantes o en la construcción. Esta cadena de cuidados tiene varios efectos en: ¿quién hace el cuidado?, ¿qué actividad deja de hacer y quién retoma el cuidado?, se reorganiza no sólo a los agentes sociales, los espacios y las prácticas de cuidado, sino también a las economías, las políticas y las culturas de los países receptores, si pensamos por ejemplo en los migrantes centroamericanos que atraviesan México o en los migrantes mexicanos que buscan empleos y mejores condiciones de vida en los Estados Unidos de Norteamérica, país a donde más se dirigen los y las mexicanas.
En tiempos de pandemia, los cuidados tomaron una importancia crucial en la vida cotidiana: cuidarse a sí mismo, cuidar a los otros y cuidarse de los otros. En los cuidados no remunerados, las mujeres nuevamente fueron las responsables de los cuidados en los hogares. En Latinoamérica y el Caribe, las mujeres dedicaron al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados el triple del tiempo que dedican los hombres a las mismas actividades (CEPAL, 2020). Esto se acentuó, además, por otras causas: por la existencia de hogares de menores ingresos y con más personas dependientes, y por la reducción de los espacios para la atención de personas con covid-19 al no existir atención sanitaria y protección para los grupos de alto riesgo.
En México y en muchas regiones de Latinoamérica y el Caribe, sigue prevaleciendo un modelo de familia en el que los hombres que son padres asumen que el trabajo remunerado es su rol principal (Iniciativa Spotlight y UNFPA, 2021). Y a pesar de que algunos hombres han dejado de tener el papel de proveedor –como dice Montesinos (2005: 38)– ante el aumento de más mujeres como población económicamente activa, esto no se refleja en la participación de hombres en los trabajos domésticos y de cuidado.
En los espacios públicos y privados de México, hombres y mujeres se cuidaron y lo siguen haciendo para protegerse del otro/otra durante la pandemia. La Jornada Nacional de Sana Distancia como medida preventiva implementada por la Secretaría de Salud, tuvo efectos en los cuidados mismos, pues se recomendaron medidas de cuidados en los hogares, las escuelas, los supermercados, las plazas públicas, el transporte, las oficinas de servicio público, etc.
Se presenta a continuación las características generales de los hombres entrevistados. Se cambian los nombres para guardar su anonimato.

Cuidados corporales
El cuidado corporal tiene una importancia crucial cuando se piensa en el agente cuidador. ¿Cómo se cuidan?, ¿qué hacen para cuidar el cuerpo los hombres?, ¿a qué dan prioridad del cuerpo?, ¿por qué no cuidan su cuerpo?, ¿cómo se les revela el cuerpo a los hombres?
La sociología del cuerpo ha puesto énfasis en el cuerpo como vector semántico (Le Breton, 2018: 9), en el que se manifiestan, producen y expresan prácticas, imaginarios, gestos y sentimientos, y que revelan la existencia de sí en el mundo, pero también la existencia de los otros. El cuerpo es una construcción social que se transforma según los usos sociales de cada grupo social (Détrez, 2002: 163). El cuerpo es modificado por el entorno y la interacción social: la forma de sentarse, caminar, alimentarse, bailar, comer, vestirse, etc. son prácticas que moldean los cuerpos.
Durante la pandemia, el cuerpo se sometió al encierro y a la no-interacción. Las personas se alejaron los unos de los otros en el espacio público y privado: el cuerpo fue, en un inicio, el medio de contaminación y de transmisión de covid-19. La “sana distancia” marcó la distancia física entre las personas, pero también modificó la interacción corporal: quien tenía los medios para cubrirse, se alejaba de los otros; quien no tenía los medios, era visto como portador potencial de la enfermedad.
Los saludos corporales también se modificaron: en la calle era, y es, muy común ver a personas que sólo se saludan alzando la mano, haciendo gestos o moviendo la cabeza. Algunos otros se saludaban con el codo o el pie. Los abrazos y besos dejaron de hacerse por momentos. Así mismo, se recomendó no estar en espacios cerrados o con grandes multitudes, pues el encuentro con el otro, con el cuerpo del otro, significaba riesgo de contagio. Cuando se les preguntó a los hombres de la ciudad de México qué modificaciones hicieron para cuidarse de los otros, manifestaron cambio de rutinas, cambio de lugares para caminar en el espacio público y alejarse de los otros y otras.
Sin embargo, el cuidado más inmediato fue el corporal. Cuidarse para protegerse del covid-19. Al ser hombres que realizaron homeoffice o trabajo en línea, los tres cuidados corporales más importantes fueron: tener más tiempo para preparar sus alimentos, descansar y dormir bien. Salir al espacio público significó un ritual corporal: lavado constante de manos, uso de mascarillas o cubrebocas, lentes, caretas y gel. Si bien dijeron que sabían de la recomendación para no salir y “quedarse en casa”, sí salían era para hacer compras o ir al médico, pero sí redujeron sus salidas. El cuidado corporal tuvo ciertas características:
Cuando llego a casa, en la convivencia, en el momento de comer, trato de sentarme en una parte de la mesa diferente a la de ellos para no coincidir, porque finalmente no sabes que vas enfermo, pero tampoco quiero ni llevarles nada ni traerme nada, porque estamos en ambientes totalmente diferentes. Sí tomo esas medidas incluso en la sala de la casa, me pongo el cubrebocas y nos ponemos a platicar, o echo constantemente el aerosol de sanitizante. Cuidar a mis seres queridos y cuidarme yo [Entrevista I].
Sí, tengo una bicicleta fija en mi casa y sí pude. Durante el confinamiento, no había tiempo de traslado y me quedó tiempo para hacer un poco de ejercicio, no siempre, pero sí poco por salud general. Descansaba bien, hubo periodos intensos por cuestiones del trabajo, pero sí. El hecho de no trasladarte dejaba más tiempo para descansar. Mejoró mi alimentación. Cuando salgo a trabajar, como donde puedo… En casa como más elaborado, más cuidado [Entrevista II].
Descansé muy bien, sí podía dormir. Mejoré mi dieta, casi no tomé refresco, nada de picantes, alcohol cero, muchas verduras y frutas. Hubo gente que me dijo: “compra vitamina C”,y me la compré, la estuve tomando, de esa que se diluye [Entrevista III].
Sí, durante este tiempo trate de hacer algo de ejercicio, principalmente pesas, tratar de descansar y tratar de preparar comida saludable [Entrevista V].
Es interesante como este cuidado corporal tiene una implicación social: cubrirse y protegerse para no transmitir la enfermedad a familiares. El cuidado corporal significó, para estos hombres, descansar y comer mejor. Sin embargo, este cuidado está diferenciado por profesión y clase social. Las personas entrevistadas son hombres que tienen estudios nivel superior y actualmente tienen trabajo, por lo que por cuestiones laborales y etarias pudieron trabajar a distancia, pues en los primeros meses de la pandemia muchos oficinistas y empleados adultos mayores fueron considerados grupos de riesgo por lo que se les ordenó no asistir a lugares de trabajo.
Durante la enfermedad, los cuidados corporales cambiaron y tienen varios significados frente a los primeros síntomas:
Los primeros fueron la pérdida del olfato, gripa ligera y poco de fiebre. Tuve sudoraciones. Uno de los síntomas más graves o más fuertes para mí, fue las alucinaciones que tuve […] La persona que le dio a la par de mí, empezó primero, comienzo a automedicarme con paracetamol para tratar de contrarrestar algún efecto, entonces ya no noté como mayor fiebre ni nada. La verdad ya estaba en tratamiento, me automediqué. Tomé tres tratamientos: para el covid, la influenza y para la neumonía [Entrevista I].
Irritación en el pecho y garganta (de hecho, fui inicialmente con una Dra. de farmacia del Ahorro, y por ello me traté contra infección en la garganta por dos días), luego vino el cansancio, el dolor de cabeza, sudoración intensa (por tres noches seguidas me tuve que cambiar playera, empapadas, hasta tres veces), fiebre y pérdida del gusto y olfato. La sudoración (o alta temperatura, alguien me dijo), me ocasionó escaras en pecho y espalda. La pérdida de olfato y gusto duró casi mes y medio. El cansancio casi un mes. Estoy seguro que lo que inicialmente era un cansancio físico, con el paso de las semanas era más un asunto anímico. Al final de la primera semana, al no cesar el dolor de cabeza, que además era insoportable, contacté a un conocido, médico profesional que me recomendó un remedio casero (me pidió, literalmente, medio en broma, medio en serio, que no divulgara su nombre), que consistió en hervir durante tres minutos un limón partido en cuartos, junto con una aspirina (yo le puse dos de 500mg, una bomba; estaba desesperado), agregarle miel y tomarlo lo más caliente posible. Santa coincidencia o remedio, a los 15 minutos desapareció el dolor. [Entrevista X].
El cuidado corporal durante la enfermedad significó el conocimiento de su cuerpo y de lo que sentían, así como automedicación y remedios caseros. Los síntomas se fueron complicando para algunos e inmediatamente querían controlarlos, pero ni el medicamento ni los remedios los disminuían. Este cuidado del cuerpo significó también preocupaciones del desarrollo de la enfermedad, por lo que varios pensaron que quizá bajaba su oxigenación y se median varias veces al día sus niveles, cuando en realidad seguían normales. También se somatizaron algunos síntomas, es decir, pensaban que ya sentían algo en el cuerpo, de lo que según su conocimiento pasaba, pero tampoco era duradero, por lo que dejaron de preocuparse, pero comenzaban otras preocupaciones corporales…
Es interesante también, cuando se les pregunta a estos hombres durante la enfermedad ¿quiénes los cuidaban y cómo lo hacían?, las respuestas varían: “nadie me cuidaba, sólo mi hermana me recetó”, “mi madre, ella hacía la comida”, “amigos, con el apoyo moral, con llamadas telefónicas”, “mi esposa me llevaba comida”, “yo me cuidaba, para la comida me iba a la casa, me servían la comida aparte”. Para estos hombres, el cuidado de los otros se resumía a si les hacían o llevaban la comida, mientras que para otros, el cuidado sólo tiene que ser en persona y para algunos otros, una llamada es una forma de cuidado.
Cuidados emocionales
Al inicio de la pandemia en México y con las medidas de prevención recomendadas por las autoridades y las prácticas que se socializaron a través de la vida cotidiana, muchos mexicanos y mexicanas permanecieron en sus hogares pues el espacio público, la interacción social y las multitudes posibilitaban la transmisión del covid-19. Este hecho marcó el inicio de procesos subjetivos, emocionales, psicológicos y sociales, tanto en los individuos como en las familias y en la sociedad en su conjunto.
El encierro obligó a muchos hombres a permanecer en sus habitaciones, departamentos y casas: entre los entrevistados están quienes viven solos o quienes están con sus parejas o con sus hijos. El encierro configuró las interacciones sociales en las familias, pues tuvieron que convivir y realizar actividades laborales, educativas, recreativas, preventivas y médicas en los espacios de casa, así hayan sido pequeños, medianos o grandes. Estas interacciones aumentaron las violencias de género intrafamiliar. Al menos en 2021, un estudio cuantitativo de Valdez-Santiago et al. (2021), demostró que al menos entre 11.1% y 35.3% de las mujeres reportaron que experimentaron algún tipo de violencia en su hogar por primera vez al implementarse el confinamiento.
Si la interacción física y la convivencia en el espacio público se detuvieron de forma presencial, esto aumentó la comunicación telefónica y por redes sociales. Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), en 2021 en México se registran a 91.7 millones de personas usuarias de telefonía celular y estimó que en 33.4 millones de hogares cuentan con al menos un televisor (INEGI, 2022a). Es interesante cómo, por ejemplo, en el caso de los celulares inteligentes, es mayormente utilizado para 1) mensajería instantánea, 2) acceder a contenidos de audio y video, y 3) acceder a redes sociales. Lo que demuestra que la información que se tenía sobre la vida social, económica, política y cultural de México fue recibida por celulares.
Sin embargo, si bien aumentaron la compra de aparatos de comunicación, la contratación de servicios de internet, el consumo de programación y el aumento de horas frente a los celulares y televisores, los cambios emocionales también se hicieron presentes.
Primero entonces, hay que definir qué son las emociones y su importancia en la vida social. “La emoción, dice Le Breton (1999: 109), es la definición sensible del acontecimiento tal como la vive el individuo, la traducción existencial e inmediata e íntima de un valor confrontado con el mundo”, por lo que cambian constantemente por la significación de la persona y por la situación o momento en el que se encuentra. Por lo que no es el cuerpo el que se emociona, dice Le Breton, sino el sujeto. Maturana lo explica en distintas palabras: para entender las conductas del otro, hay que ver su emoción y para ver la emoción, hay que ver la conducta. Así, las emociones, dice Humberto Maturana, son disposiciones corporales (1997: 276), son dinámicas y cambian a cada instante el dominio de acciones.
Durante la pandemia, los hombres entrevistados reconocen los cambios emocionales que en un inicio tuvieron por el encierro y por no visitar a sus familiares y amigos. Estos cambios emocionales se manifestaron con tristeza por la pérdida de familiares o amigos quienes murieron de covid-19. Es importante, entonces, cómo los cuidados emocionales dependían de otros cuidados según los relatos:
Tristeza porque ya no vi a muchas personas, sólo me enteraba que iban muriendo, muriendo, muriendo, muriendo, muriendo… ya no las vi. No pude abrazar a muchas personas que me hubiera gustado acudir y darles un abrazo y decirles aquí estoy. No lo pude hacer, no lo he hecho, veo a las personas y no lo he hecho, eso es lo que me da como un poquito de tristeza, de impotencia, el no poder hacerlo por los cuidados que debe haber para todos, ¿no? [Entrevista I].
Yo creo que sí te deprime, sí te hace sentir mal. Al principio a lo mejor te sientes seguro, pero después empiezas a sentirte solo, aislado, y sí, la vida empieza a cambiar mucho porque empiezas a dejarte de cuidar, dejar de hacer ejercicio, empiezas a tragar lo que sea, te da mucho sueño, realmente no tienes nada qué hacer y ya al rato, las cuatro paredes ya no te agradan [Entrevista III].
A mí la que más me preocupaba era mi mamá porque está enferma y pues somos mi hermana y yo los que la visitamos. Le llevamos dinero para comprarle medicinas y alimentos. Ella era la que más me preocupaba porque está solita y tiene noventa y un años, tenía esa preocupación y sí me afectó porque te tiene inquieto, preocupado con remordimientos y cómo le voy a hacer. No los dices, pero sí te está afectando emocionalmente [Entrevista IV].
Los cuidados durante la pandemia tuvieron un impacto en las emociones, por lo que las preocupaciones y la tristeza están presentes en los entrevistados. Preocupación por sí mismos y por los otros: sobre qué les pasaría si adquirían covid y de los otros, que no se enfermaran por ser personas mayores o con comorbilidades.
Las emociones como disposiciones corporales dinámicas también cambiaban de acuerdo al espacio; es decir, los entrevistados al salir al espacio público y ver que no había mucha gente, era liberador o tranquilizador, a diferencia de cuando se encontraban en espacios cerrados como el transporte, donde las aglomeraciones y el contacto físico era inminente, por lo que las emociones cambiaban a enojo si la persona cercana no tenía puesto el cubrebocas y tosía o estornudaba o simplemente hablaba, y también había preocupación por la incertidumbre del virus.
La soledad y el miedo también se manifestaron durante el encierro y la enfermedad misma, pues no existía un contacto real, a pesar de tener comunicación con los otros y otras por medio de la tecnología con videollamadas o llamadas telefónicas. Y paradójicamente, el acceso a información también condicionó el miedo y la preocupación durante la pandemia, pues los entrevistados al ver noticias o consultar redes sociales, leían muchos datos de personas fallecidas y eso les preocupaba.
Cuidados cognitivos
Durante la pandemia los efectos mentales que tuvo el encierro y la enfermedad en ciertos hombres han tenido y siguen teniendo consecuencias reales, cuando se piensa en el pasado, en el presente y en el futuro, pero también con efectos inmediatos en la memoria.
Si el pensamiento es una extensión de nuestro lenguaje que deviene en imágenes mentales, los pensamientos van a depender de nuestro capital lingüístico, o para decirlo con Wittgenstein: “los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo” (2021: 123), es decir, uno representa, imagina y conoce el mundo con el lenguaje. Los pensamientos, entonces, se condicionan por el contexto histórico y social del lenguaje mismo. Así, en tiempos de pandemia, el lenguaje popularizó ciertas palabras: “covid-19”, “positivo”, “cubrebocas”, “gel”, “tome distancia”, “aislamiento”, “respirar”, “semáforo rojo-naranja-amarillo-verde”, etcétera. Por lo que muchos pensamientos se estructuran por el lenguaje utilizado durante la pandemia y el acceso a la información. El lenguaje, las interacciones sociales, la realidad y el mundo modifican los pensamientos.
El covid-19 tuvo consecuencias cognitivas en algunos hombres y se manifestó de distintas formas:
He tenido partes de olvido, de cosas que sí estoy olvidando. Incluso el médico me dijo que es parte de las mismas secuelas, por lo que me recomendó hacer ejercicios como de sopas de letras, crucigramas… Olvidos como, por ejemplo, que me digas: “¿te acuerdas que te hice estas preguntas?” y yo: “no…”. Hay efectos a corto y largo plazo; me han dicho: “te pedí esto”, y yo “no”, “sí te pedí esto”, y yo “no…” y resulta que sí. Sí ha habido esa parte de olvido.
Sí, tuve problemas de ansiedad, depresión y retención, me he estado dando cuenta. Se me van las cabras, olvidos, lapsus. Sí he tenido, no sé si es por la edad. Hoy estuve muy deprimido, pero por mi estómago. Me he estado acostado temprano, ya no contestaba el teléfono; hoy me levanté ahorita en la tarde. Sí, mentalmente sí me afectó.
Estas afectaciones fueron síntomas de covid-19, sin embargo, el encierro mismo y el confinamiento también generó ansiedad y depresión en otros. También hubo días en que se manifestaban más pensamientos negativos del presente y del futuro por la larga duración del confinamiento.
Mandatos de género
Los mandatos de género se refieren a normas de comportamiento, muchas veces acompañadas de instrucciones y de preceptos que se nos imponen desde el nacimiento y se van convirtiendo en fuertes improntas que definen nuestras representaciones y nuestras conductas. En la sociedad en la que vivimos, los mandatos de género se establecen como lógicas y naturales: que no requieren ser explicadas, que se imponen como auto-evidentes y que se basan en que los hombres y las mujeres somos por “naturaleza” diferentes y por tanto debemos comportarnos de distinta manera.
Esta concepción aún prevale en nuestro tiempo, en muchos países y sectores sociales. En los distintos procesos de socialización a los que se nos somete desde el interior de los hogares, se reproduce la doble moral, se restringe a las mujeres y se pone en riesgo permanente a los hombres, haciéndoles creer que tienen el derecho de ser más “libres”, de tomar decisiones y ser autónomos e imponer su voluntad, siempre que cumplan con algunos mandatos y ritos de pasaje. A las mujeres por su parte, se les enseñan otros mandatos, opuestos a los de los hombres, que reproducen cotidianamente este poder diferenciado y todas sus consecuencias.
Después de la socialización que vivimos en el seno familiar, nos iremos incorporando a otros ámbitos sociales como son la escuela y la relación con nuestros pares, que darán lugar a otros procesos de socialización y que a menudo producen también estas desigualdades y mandatos de género. Hay ámbitos en donde esta desigualdad es muy clara, por ejemplo, en el mandato de que las mujeres son por naturaleza parte de lo doméstico de la vida privada y de la reproducción de la vida, mientras que los hombres lo son del mundo público, con todas sus implicaciones. De ahí que el mandato femenino principal será ser ama de casa y reproducirse, y llevar a cabo las labores domésticas y de cuidado de todas y de todos a lo largo de toda la vida. A partir de esto podemos constatar y lo hemos hecho a través de diversas investigaciones en México y en otros países (Jiménez, 2003; Jiménez et al., 2015), que estos mandatos se siguen reproduciendo y que tienen graves consecuencias para toda la sociedad.
Durante la pandemia se pueden diferenciar y esquematizar estos mandatos en la vida social de los hombres, pero siempre en su relación con las mujeres:


Estas representaciones excluyentes y dicotómicas empacan muchos de nuestros problemas; por ejemplo, se genera una problemática muy grave cuando por razones ajenas a los individuos, como es la crisis económica y del empleo, los varones ya no pueden proveer y se les estigmatiza por no ser más “un hombre de verdad” en una sociedad basada en la competencia, el individualismo, el dinero, para poder consumir. Debido al poderoso mandato de proveer, los hombres se sienten “desempoderados” y ejercen más violencia. No tienen práctica en sentirse vulnerables y menos aún en pedir ayuda.
Conclusiones
Los cuidados de sí y de los otros durante la pandemia siguen reproduciendo mandatos de género de la masculinidad, pues la pandemia vino a difundir diferencias en los cuidados que si bien existían, no se habían visibilizado: los hospitales fueron los espacios donde el cuidado de los enfermos necesitaba no sólo del espacio y quipo médico, sino de enfermeras, doctores y médicos, quienes hicieron de alguna forma el trabajo de atención médica y de cuidados.
En los hogares, el cuidado fue el elemento principal para la sobrevivencia frente al covid. Cuidar al/la enfermo/a fue una actividad imperativa durante la pandemia. Según el ingreso económico y el acceso a información, los cuidados cambiaban en los hombres entrevistados, pues tener ingreso para comprar cubrebocas, gel, alcohol, oxímetro, termómetro, desinfectar alimentos, pruebas de covid, medicamentos para tratarse y tener acceso a información científica o no, fueron hechos decisivos para cambiar las prácticas de cuidado.
Los mandatos de género también impusieron cierta racionalidad del cuidado: los hombres entrevistados tienen certeza de quién les pasó el covid y se automedicaban pensando que frente al síntoma tenían que tomar tal o cual pastilla. O utilizaron el conocimiento popular para aliviar ciertos síntomas al comer o tomar ciertos alimentos como remedios frente al covid.
Otro mandatos se flexibiliaron en algunos momentos durante la enfermedad: como poner atención en lo que sentían en el cuerpo o el descubrimiento de ciertas partes corporales que no habían sentido sea el por el dolor o la intensidad del mismo, y además expresaban el dolor con familiares o con los médicos privados.
El aislamiento, tener covid y sobrevivir a la enfermedad también les creó cierta necesidad de los otros y otras, pues extrañaban el contacto físico, la convivencia social y los eventos masivos. Actividades cotidianas como saludar de mano, abrazar y besar, también se detuvieron y modificaron, pues ahora sentían más necesidad de protección frente al otro u otra en la interacción. Sin embargo, también se cuidó a los otros y otras, así fueran familiares, conocidos o desconocidos, por lo que los cuidados fueron recíprocos. La pandemia resignificó el cuidado de sí, el cuidado de los otros y el cuidado comunitario o regional, pues cada país se vio en la necesidad de implementar nuevas políticas de prevención y la urgencia de pensar un sistema nacional de cuidados.

Referencias
Batthyány, K. (2020) Miradas latinoamericanas a los cuidados. Ciudad de México, Buenos Aires: CLACSO, Siglo XXI.
CEPAL (2020). La pandemia de covid-19 profundiza la crisis de cuidados en América Latina y el Caribe. Informes COVID-19.
Carrasco, Borderías y Torns, T. (2019) “El trabajo de cuidados: antecedentes históricos y debates actuales” en El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas. Madrid: Catarata, pp. 11-93.
CONACYT (2022). Datos sobre covid-19. Actualización al diecisiete de agosto de 2022. Disponible en: URL: https://datos.covid-19.conacyt.mx
Détrez, C. (2002) La construction sociale du corps. París: Seuil.
Giddens, A. (2011) La constitución de la sociedad: bases para la teoría de la estructuración. Buenos Aires: Amorrortu.
INEGI (2022). Estadísticas de defunciones registradas 2021. Comunicado de prensa 378/22.
____ (2022a). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH). Comunicado de prensa núm. 350/22.
____ (2022b). “Estadísticas a propósito del día internacional de las trabajadoras domésticas” en Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Comunicado de prensa núm.166/22.
Iniciativa Spotlight y UNFPA (2021). Paternidad activa: la participación de los hombres en la crianza y los cuidados.
Jiménez, et al. (2015) Como seguir siendo hombre en medio de la crisis económica. México: CRIM/UNAM.
Jiménez, M.L. (2003) Dando voz a los varones. Sexualidad, reproducción y paternidad de algunos mexicanos. México: CRIM/UNAM.
Le Breton, D. (2018) La sociología del cuerpo. Madrid: Siruela.
Montesinos, R. (2005) Masculinidades emergentes. México: Porrúa, UAM-I.
O’Neill, O. (2004) “Justicia, sexo y fronteras internacionales” en Nussbaum y Amartya Sen (comps.), La calidad de vida. México: FCE, pp. 393-419.
Pateman, C. (1995) El contrato sexual. Barcelona: Anthropos.
Valdez-Santiago et al. (2021) “Violencia en el hogar contra mujeres adultas durante el confinamiento por la pandemia de covid-19 en México” en Salud Pública Mex. 63, pp. 782-788. Disponible en: https://doi.org/10.21149/13244
Wittgenstein, L. (1999) Tractatus logico-philosophicus. Madrid: Alianza.

